Pedro Arrupe SJ
Extractos del Discurso en el Congreso Eucarístico
Filadelfia, 1 de agosto de 1976.
Si en alguna parte del mundo hay hambre, entonces nuestra celebración de la Eucaristía queda de algún modo incompleta en todas partes del mundo. En la Eucaristía recibimos a Cristo hambriento en el mundo. Él no viene a nosotros solo, sino con los pobres, los oprimidos, los que mueren de hambre en la tierra. Por medio de Él, estos hombres vienen a nosotros en busca de ayuda, de justicia, de amor expresado en obras. No podemos por consiguiente recibir dignamente el Pan de Vida, si al mismo tiempo no damos pan para que vivan aquellos que lo necesitan, sean quienes sean y estén donde estén.
Esta tarde volvemos profundizar sobre el mismo tema, con el propósito de profundizar más en él. ¿Es verdad esto? Y si lo es, ¿cómo y por qué? En particular, podemos preguntar: ¿Qué significa para mí, aquí y ahora, la plena recepción de la Eucaristía? ¿A qué me comprometo yo cuando recibo la Sagrada Comunión? Son preguntas exigentes y vitales. Y también apremiantes. Con sólo proponérnoslas, ya estamos medio comprometidos al don generoso de nosotros mismos a los demás. Quiera Cristo, a quien recibimos en forma de pan, dar a cada uno de nosotros la valentía para no rehusar este don de nosotros mismos, no echarnos atrás ante el, no ponerle límites. Ojalá seamos nosotros tan generosos con Él, como Él lo es con nosotros.
Qué hacer
Finalmente los pobres y los hambrientos están esperando nuestra acción. ¿Qué podemos hacer? Hemos de citar primero a todos los generosos individuos y organizaciones que en esta nación y en otras partes, han hecho y hacen tanto por ayudar. Muchos de ellos están presentes en este Congreso Eucarístico. Que ellos les dé nueva esperanza y ánimo para continuar y acrecentar sus trabajos.
Pero la batalla contra el hambre pide el compromiso de todos nosotros. Por eso propuse introducir otra vez un nuevo tipo de ayuno eucarístico, como arras de nuestro compromiso de alimentar a los hambrientos. Ojalá respondamos todos de corazón a este llamamiento recordando las palabras de San Juan. “Si alguno que posee bienes de la tierra, ve a su hermano padecer necesidad y le cierra el corazón, ¿como puede permanecer en él amor de Dios? Ojalá recordemos que ayudar a nuestro hermano hambriento no significa solo repartir con el simplemente lo que sobra. La Iglesia nos enseña que lo que no necesitamos, pero lo tenemos, no nos pertenece realmente. Pertenece a la persona necesitada; él es el verdadero dueño. Repartir nuestro pan con el hambriento significa que estamos dispuestos a privarnos de algo que necesitamos, para poder ayudar a otro que lo necesita más que nosotros.
Pero el trabajo de asistencia, por muy necesario e importante que sea todavía, ya no es suficiente en el mundo de hoy. Los pobres y hambrientos no buscan solamente en nosotros dones caritativos, sino un apoyo activo en sus luchas legitimas contra todas las formas de injusticia y opresión. Nuestro compromiso eucarístico nos llama a una forma de solidaridad, a una identificación más profunda con los necesitados. Es una tarea mucho más exigente que requiere acciones en una variedad de campos políticos, sociales y económicos. La opinión pública debe ser movilizada, las barreras de prejuicios o indiferencias deben ser abatidas, los políticos y legisladores deben ser presionados para que actúen. Mucho de este trabajo será difícil y con frecuencia sin compensaciones. Pero es esencial si se quiere conseguir resultados tangibles.
Y habrá ocasiones en las cuales nuestro compromiso por la justicia en el mundo nos costará caro y exigirá sacrificios personales o institucionales de varios grados. En tales momentos podemos tomar ánimos de los primeros cristianos, que debían sufrir por su fe y estimaban un honor hacerlo en nombre de Jesús (cfr. Hech. 5,41-42). Podemos también aprender de muchos hombres, mujeres y jóvenes que en este mismo momento sufren por causa de la justicia en todo el mundo. Algunos están en prisión, o en campos de concentración, sin ninguna acusación o con acusaciones falsas contra ellos, algunos viven en la esclavitud bajo gobiernos duros y opresores, algunos son sometidos a la tortura o mandados al destierro. Muchos de ellos saben que estamos aquí hoy y nos miran con esperanza. ¡Ojalá no los fallemos! ¡Ojalá nosotros, nuestras Iglesias y las organizaciones a las que pertenecemos, lleguemos a ser conocidos como defensores sin miedo de los derechos humanos y de la justicia, cualquiera que sea el costo en términos materiales, políticos u otros.
Conclusión
Hermanos y hermanas, al concluir no olvidemos que la comunidad eucarística de los primeros cristianos era sobre todo una comunidad de amor. Trataba a la gente, no como instrumentos que se usan, sino como personas que se aman por sí mismas y a las que es un gozo servir. Este mismo espíritu de amor debe señalar e inspirar todas nuestras acciones en favor de la justicia, nuestros motivos, los medios que se utilicen y los objetivos que se persigan. Sin esto, nuestros esfuerzos perderían su sentido cristiano, su poder transformador, y podrían acabar por esclavizarnos en vez de liberarnos. Ese espíritu de amor que recibimos en la Eucaristía es el espíritu de Dios. No puede encerrarse dentro de los estrechos límites del tiempo y del espacio. No puede ser reducido a esta o aquella ideología o sistema político ni medido simplemente por su utilidad social concreta aquí y ahora. Y no nos puede jamás llevar al odio, a la violencia, a la desesperación.
Esto es lo que mucha gente, hoy, no pueden comprender. Llenos de sabiduría de este mundo buscan persuadirnos para que empleemos otros medios y sigamos otros caminos en la búsqueda de la justicia. Y algunos de nosotros estarán tentados de hacerlo, porque el mensaje evangélico de renuncia y amor es realmente desconcertante, contradictorio y hasta incomprensible. Nos basta fijarnos en unas cuantas palabras de Jesús para ver cuánto van contra lo que el mundo moderno cree y enseña: “Dichosos los pobres de espíritu”; “Así que no se preocupen del mañana: el mañana se preocupará de sí mismo”; “al que te abofetee en la mejilla derecha preséntale también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la túnica déjale también el manto. Si te obligan a llevar carga una milla, llévala dos. A cualquiera que te pida algo, dáselo; y no le vuelvas la espalda al que te pide prestado”; “cuando te inviten siéntate en el último puesto”; “Dichosos ustedes, cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras”; Amen a sus enemigos y rueguen por quienes los persiguen”; “Quien quiera salvar su vida la perderá; y quien la pierda por mi causa la salvara”.
¿Es este el tipo de programa que está esperando el hombre moderno? ¿Son estas las soluciones que los cristianos podemos ofrecer al mundo en que vivimos? La respuesta, hermanos y hermanas, es, sí. Sí, por la simple razón de que “la locura de Dios es más sabia que los hombres, la debilidad de Dios más fuerte que los hombres” (1 Cor 1,25). Sin fe y sin amor, la Cruz es realmente desatino y locura, es un escándalo. Pero para aquellos que creen y aman, se convierte en manantial de fuerza y salvación. No hay un modo fácil y sin dolor de resolver los problemas del mundo. Pero el amor “está siempre dispuesto a disculpar, a creer, a esperar, a soportar cualquier cosa” (1 Cor. 13,7). Sin amor, todos nuestros esfuerzos para alimentar a los hambrientos y para construir un mundo mejor serán inútiles. Pero con amor no hay ningún poder o institución sobre la tierra que pueda resistirnos. El amor es la única fuerza capaz de una verdadera liberación del hombre. Es la primera condición esencial para un nuevo orden mundial. Esto, como el Concilio Vaticano nos recuerda, era el corazón de la enseñanza de Cristo: “El nos enseña que la ley fundamental de la humana perfección, y por tanto de la transformación del mundo, es el nuevo mandamiento del amor. Por lo tanto, aquellos que creen en el amor divino, son por El asegurados que el camino del amor está abierto a todos los hombres, y que los esfuerzos dirigidos a realizar la fraternidad universal no son inútiles” (“Gaudium et Spes”, 38).
Hoy hemos tenido una visión de esa fraternidad universal significativa en la Eucaristía. Nos llena de esperanza y de alegría. No obstante nuestras culpas y deficiencias, la injusticias y los sufrimientos del mundo, los sacrificios que nos serán pedidos, confiamos en el futuro porque sabemos que a causa de la victoria de Cristo sobre el pecado “nuestra tristeza se convertirá en gozo” (Jn. 16,20). Pues por la resurrección de Cristo hay esperanza de un mundo nuevo y mejor. Llenos, por tanto, de esta alegría y esperanza, demos el primer paso adelante compartiendo nuestro amor los unos con los otros. Compartámoslo con todos los hombres, pero especialmente con los pobres y los hambrientos. Y entonces tendremos la felicidad de experimentar que realmente Jesús se identifica con el pobre y el hambriento y que, si buscamos su rostro en el de ellos, llegaremos realmente a conocerlo como Él es.
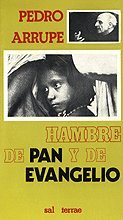
No hay comentarios:
Publicar un comentario